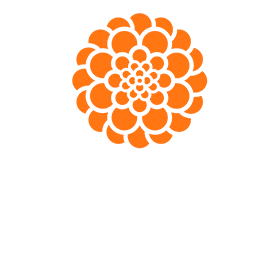Por: Saúl López Noriega
Fuente: Nexos
Fecha: 4 de noviembre de 2019
El hombre enfrenta un problema con la muerte. No por su dimensión biológica. Esto es, el proceso físico por el que atraviesa el cuerpo hacia el punto definitivo de su deterioro. Más bien, la dificultad consiste en que a diferencia del resto de los animales el ser humano es el único que tiene conciencia de su finitud. Por ello, un hilo en común que une las diversas actitudes que ha tenido la humanidad, respecto de la muerte, es el impulso por ocultar y reprimir la conciencia de que ésta inevitablemente llegará. Así abre Norbert Elias su obra La soledad de los moribundos,1 un librito cuya breve extensión contrasta con la profundidad de sus reflexiones.

Y continúa este filósofo alemán: pero si ocultar la muerte es un rasgo presente desde las más primitivas organizaciones sociales, lo que sí se ha transformado es la forma de ilusión para disimular ese saber. Las fantasías colectivas que buscan digerir el conocimiento de nuestra mortandad: reencarnación, vida en el más allá, elíxires para la inmortalidad y un larguísimo etcétera que expresan una serie de comportamientos y percepciones que coadyuvan a moldear a una sociedad. De ahí que la idea de la muerte ha sido clave en cada una de las etapas de la evolución humana.
En este contexto la tesis central de Elias es que el fuerte empuje civilizatorio, que inició en el orbe occidental hace 500 años, cambió la actitud del hombre hacia la muerte. Es más: modificó la forma misma de morir. En otras épocas el hecho de morir era un asunto más público, un acontecimiento social. Prueba de ello es que la contemplación y contacto con los cadáveres era mucho más cotidiano. La gente moría en sus casas y, de esta manera, familiares, amigos, vecinos (incluidos los niños) tenían oportunidad de convivir con el muerto y conocer los avatares del proceso de descomposición. Pero esto ya no es así. Nunca como ahora se ha desaparecido a los enfermos y muertos de la vista de los vivos. Al grado de esconderlos tras el escenario de la vida social y enviarlos a la esfera privada. Jamás se había transportado a los cadáveres con tal higiene y perfección técnica, ya no desde su hogar, sino desde un hospital hasta la tumba.
Elias concede que, sin duda, existen buenas razones de salud pública para este viraje. Pero si bien antes se moría con menos asepsia, también se hacía con más calor humano. Hoy tratar a los cadáveres y cuidar su sepultura ha pasado de manos de familiares y amigos a especialistas que cobran por hacer tal tarea. Y que procesan cientos de cuerpos a lo largo del año. Asimismo, el lenguaje para enfrentar la enfermedad terminal o la muerte misma se ha empobrecido: incapaz de expresar los sentimientos propios de tal situación y, al mismo tiempo, empaquetado con eufemismos que obstaculizan una mejor interacción con este suceso inevitable. Las actuales expresiones y vaivenes sociales, absurdamente barrocos y solemnes, no son más que un síntoma del esfuerzo semiinconsciente de los vivos por distanciarse de los muertos. Esa es nuestra ilusión contemporánea: ocultar ese aspecto intrínseco al ser humano que se ha vuelto intolerable para nuestra vida normal: la muerte.
Mas el aislamiento de los moribundos y muertos es parte de un fenómeno que ha permeado en un amplio abanico de ingredientes del caldo social: el individualismo. En efecto, lo que hemos ganado en libertad al diluir la estampa de la sociedad como un organismo, donde cada uno de nosotros no somos más que engranajes de un maquinaria superior, lo hemos perdido al volvernos incapaces de asumirnos como parte de una cadena de entramados humanos. La idea de que al morir estamos solos corresponde, en última instancia, al énfasis que recibe en la era moderna la sensación de que estamos solos en la vida misma. Y es ahí, justamente, por donde debiésemos empezar a rescatar a los muertos… y a nosotros los vivos.
Hay quienes consideran, sin embargo, que la idea de la soledad de los muertos no es del todo precisa. Claudio Lomnitz, por ejemplo, apunta que si bien esta reflexión acierta en varios puntos, también lo es que su alcance no va más allá de Estados Unidos y Europa. Es decir, no es extrapolable a todo Occidente y mucho menos a un país como México, que no tiene comparación con ninguna otra nación respecto su manera de relacionarse con la muerte. Esta es precisamente la idea central que recorre el libro de este antropólogo de origen chileno: Idea de la muerte en México,2 una investigación marcada por lo mejor de la disciplina académica, pero que sortea con elegancia el acartonamiento del monasterio universitario para presentar una historia social, cultural y política por demás creativa de la muerte en un país que hizo de ella su símbolo definitorio.
En efecto, Lomnitz considera que la adopción que hizo México de la muerte como su símbolo nacional se separa de otros modelos un tanto peculiares como el del Japón fascista, el Irán revolucionario o la Palestina contemporánea, donde su relación con la muerte está encaminada hacia un proyecto de expansión imperialista, de liberación nacional o hacia el sacrificio religioso. En el caso mexicano, por el contrario, se trata de un rasgo popular que se despliega en la vida cotidiana, además de ser resultado de un vigoroso mestizaje cultural donde lo indígena y popular absorbió y transformó la cultura del colonizador. Y esto se debe a que los muertos, así como la representación de la muerte y del otro mundo, tuvieron un dominio tal que fueron clave para la formación del Estado mexicano.
El estudio de Lomnitz arranca con la conquista de América de los españoles y el abrumador proceso de colonización que enfrentaron, nunca antes intentado a esa escala por una sociedad europea desde la época romana, lo cual exigió asir el poder sobre la vida de los habitantes oriundos de estas tierras. Definir, en términos fácticos, quién vivía y quién no. Y lo que esto implicó: mutilaciones, violaciones y desmembramientos, entre otras expresiones desmesuradas de la violencia. Pero ello no es del todo ajeno a cualquier grupo que aspire a establecer un control sobre un territorio determinado. Lo verdaderamente peculiar, entonces, es que, al carecer los colonizadores de una buena batería de recursos para establecer un orden frente a una población que numéricamente los rebasaba con creces y en un territorio tan extenso y accidentado, fue indispensable hilvanar una representación de la muerte capaz de cuajar con las arraigadas costumbres prehispánicas y aprovechar las pulsiones más básicas del ser humano, con el objetivo de establecer el sustrato institucional mínimo e indispensable para construir un orden social.
Así, en respuesta al genocidio que caracterizó los primeros años de la llegada de los españoles, en la época de la Colonia inició un proceso de administración de la muerte, los funerales, los cadáveres y los entierros. Los alcances de este texto se quedan cortos para exprimir con justicia el fecundo análisis que ofrece este profesor de la Universidad de Columbia. Vale subrayar, como botón de muestra, la estrategia orquestada entre la iglesia católica y la corona para establecer un conjunto de reglas mínimas tanto para los indios, para efectos de eliminar sus costumbres de sacrificio humano y canibalismo, como para los conquistadores con el objetivo de racionalizar el exceso de violencia. Un punto clave, en este proyecto, fue apuntalar la idea del purgatorio de tal manera que estableciese un sólido puente entre vivos y muertos. Lo que permitió a su vez fortalecer las alianzas del clero con la población al introducir una moneda de cambio no menor: el futuro de ellos y de sus seres queridos una vez que muriesen. Con esto se establecieron también las bases para consolidar una nueva política económica colonial, al ubicar en el centro de los tributos, testamentos y demás instituciones a los muertos.

A partir de aquí Lomnitz va desgajando el punto neurálgico de su idea, abordando aspectos como las oraciones fúnebres y el surgimiento de la crítica política; el enfrentamiento entre liberales y la iglesia católica que, entre otros, tuvo como campo de batalla precisamente la burocracia de la muerte; los heroicos cadáveres independentistas y revolucionarios como insumo del discurso político hegemónico del Partido Revolucionario Institucional durante buena parte del siglo XX; hasta llegar a nuestros días, donde inclusive la debilidad del Estado ha aguijoneado el surgimiento de figuras como la Santa Muerte que se ha erigido en un símbolo que provee orden y sosiego a segmentos de la sociedad que enfrentan nuevas incertidumbres.
Ahora bien, un aspecto por demás relevante que gira en torno a la muerte es el trato que se les da a los cadáveres. La manera como se les sepulta. El destino último que cada sociedad le otorga a sus muertos según sus ilusiones y costumbres. La religión, en este sentido, a lo largo de la historia, ha definido la relación entre el hombre y sus cadáveres. No obstante, la fisura que ocasionó la Ilustración y el creciente protagonismo de la ciencia en la coraza religiosa, secularizó diversos aspectos de la vida social y abrió espacios para novedosos tratos a los muertos en las sociedades contemporáneas. Esta es justo la pesquisa que guía el libro de Mary Roach, Stiff. The curious lives of human cadavers:3 ¿Qué destino tienen los seres humanos una vez que mueren y se convierten cadáveres?
Un buen punto de partida para adentrarse en este extraño tema es la proliferación de las escuelas de medicina en Europa durante los siglos XVIII y XIX, lo cual implicó un problema no menor: lograr que estos nuevos estudiantes tuviesen acceso a cadáveres para aprender sus lecciones. La práctica, en ese tiempo, era que los cuerpos de los criminales ejecutados se aprovechaban para diseccionarlos, pero el aumento en la demanda de cadáveres volvió obsoleta esta costumbre. Pronto surgió un nuevo filón empresarial: el robo de cuerpos de sus tumbas. Dicha práctica resultó en que el mercado negro de cadáveres se volviese un fructífero negocio. La carencia de este material de trabajo médico fue tal, que en varias universidades la colegiatura dejó de tasarse en dinero para adoptar la referencia de cadáveres. Esta necesidad se mantiene hasta el día de hoy en las facultades de medicina, donde los cuerpos son enormemente apreciados. O, en su caso, alguna de sus partes. En efecto, ante la dificultad de contar con cuerpos enteros y, dependiendo del objetivo de la lección médica, también se aprovechan los miembros del cuerpo humano. De hecho, una de las escenas más impresionantes de este libro consiste en decenas de cabezas humanas formadas en mesas de trabajo, donde estudiantes de cirugía plástica de California perfeccionan su técnica de estiramiento facial.
Pero además del ahora tradicional uso médico de los cadáveres, esta periodista estadunidense ofrece casos no menos interesantes. Hoy en día, por ejemplo, la industria automotriz utiliza cadáveres para las simulaciones de accidentes que tienen que realizar para mejorar la seguridad de los automóviles. Es cierto: varios de estos ejercicios se realizan con maniquís equipados con sensores diseñados ex profeso para esta tarea. Sin embargo, para lograr una mayor precisión es necesario utilizar carne humana que refleje con nitidez las ventajas y defectos del nuevo diseño de bolsas de aire, barras de seguridad, etcétera.
En esta misma línea, los cuerpos humanos son utilizados también para probar el impacto de los prototipos de armamentos. Sí, diversos ejércitos alrededor del mundo utilizan cadáveres o partes de éstos para conocer con precisión lo que ocasiona en nuestro cuerpo los nuevos modelos de balas, granadas y minas. Vale mencionar que, en no pocas ocasiones, el propósito de este tipo de experimentos es determinar si cierto armamento debe prohibirse de acuerdo a las reglas internacionales de la guerra. Otro ejemplo: los cuerpos humanos inertes también se usan como material de trabajo en las escuelas forenses. Este es el caso del Centro Médico de la Universidad de Tennesse que aprovecha los cuerpos que le son donados para ubicarlos de manera aleatoria en un bosque que es parte de las instalaciones universitarias. El reto de los estudiantes consiste en ubicar los cuerpos y, con independencia del grado de descomposición, determinar la causa de muerte y el momento de ésta.
A estas alturas no es difícil imaginar que uno de los puntos más peliagudos del uso de cadáveres es dónde trazar la línea ética entre lo que se debe o no hacer con un muerto. El problema se agudiza porque en la mayoría de los países, donde se puede donar el cuerpo para un uso científico, no es posible determinar en concreto el tipo de uso que uno desea. Es decir, una vez que alguien dona su cuerpo puede acabar en manos de un potencial cirujano del corazón o como calabaza de tiro al blanco para la industria armamentista. Lo cierto es que, a partir de varias entrevistas que hizo Roach a médicos, técnicos y científicos, varios campos del conocimiento se fortalecerían si fuésemos capaces de algo que pinta casi imposible: ver a los cadáveres como lo que son en realidad: un cúmulo de carne sin conexión alguna con la persona que alguna vez fue.
Pero además de la mirada filosófica, histórica y periodística, es importante no olvidar que la muerte también puede ser observada desde el balcón de la ciencia. Cierto: por muchos años la ciencia vio en la muerte el punto final. La línea que separa la existencia de la putrefacción de la carne. Lo relevante en términos científicos eran aquellos fenómenos previos al fallecimiento. Simplemente la biología, al estudiar por definición la vida, no se podía ocupar de la muerte.
Esta concepción, sin embargo, se desmoronó cuando un grupo de biólogos descubrió genes cuya función primigenia es indicar a la célula cómo construir armas moleculares necesarias para suicidarse. Se trata de un conjunto de instrucciones para ejecutar un suicido programado. Es decir, hallaron genes encargados de matar de manera calculada a grupos de células. Hallazgo que conquistó el Premio Nobel de Medicina en el año 2002, y que Marcelino Cereijido y Fanny Blanck explican en un ensayo por demás interesante, emblemático de lo que debe ser la divulgación científica: La muerte y sus ventajas.4
La labor de estos llamados genes de la muerte no es algo accidental como la muerte de células provocada por un martillazo en el dedo o por una quemadura en la barriga. Se trata, más bien, de una tarea que se realiza de manera permanente en el organismo con objetivos muy precisos. Una muerte celular programada para eliminar aquellas células que ya cumplieron su misión en nuestro organismo. En efecto, existen células que en cierta etapa de su ciclo vital dejan de ser útiles para el desarrollo de todo el organismo y, por ello, reciben la orden de suicidarse dejando espacio y recursos para las nuevas generaciones. Esto sucede, por ejemplo, con el cambio de dientes de leche por los definitivos, así como con la formación de nuestros dedos durante la gestación a partir de un muñón de mano.
Pero los genes de la muerte también tienen como misión corregir errores de nuestro organismo. De tal manera que cuando una célula se desconecta de sus vecinas no recibe la información del resto del organismo de que todo marcha bien o, simplemente, empieza a realizar funciones que no le corresponden, entonces nuevamente se activan sus genes de la muerte y ciñéndose a sus instrucciones se inmola. Así, estos genes, al deshacerse de las células caducas y defectuosas, tienen como propósito último el desarrollo armónico del organismo. En su momento, con este descubrimiento se acarició la idea de que, si se lograba controlar estos genes, se develaría el secreto de la inmortalidad. Mas el resultado de inhibir su funcionamiento mediante sofisticados experimentos no resultó en la juventud eterna, sino en la monstruosidad. La reproducción de células sin control alguno, la presencia de tumores. De ahí la importancia de que los genes de la muerte en aras de preservar a nuestro organismo funcionen de manera adecuada: sin ellos no habría vida.
La ciencia, en este contexto, apenas ha empezado a hurgar en una veta del conocimiento complejísima que abre un amplio abanico de posibilidades. Sin ir muy lejos: detrás del cáncer, así como de enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes como la diabetes tipo 1, se encuentra un mal funcionamiento de los genes de la muerte, sea permitiendo una proliferación excesiva de ciertos grupos de células, olvidándose de matar a otras que han concluido ya su trabajo o que empiezan a realizar una tarea errónea dentro del ambicioso proyecto celular. De esta manera, probablemente, lo más apasionante de este descubrimiento es el viraje de la noción biológica de la muerte. Estudiar la vida exige curiosear en los mecanismos de la muerte. Y lo que esto implica: la vida, irónicamente, es impensable sin la ayuda de la muerte.
Saúl López Noriega
Profesor-investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.
Fuente: Nexos
https://www.nexos.com.mx/?p=23051
José de Teresa 253, Campestre Tlacopac, Álvaro Obregón, CP 01040, CDMX
AVISO DE PRIVACIDAD Copyright© DMD México | Cuarto Negro 2024